La ética y la política
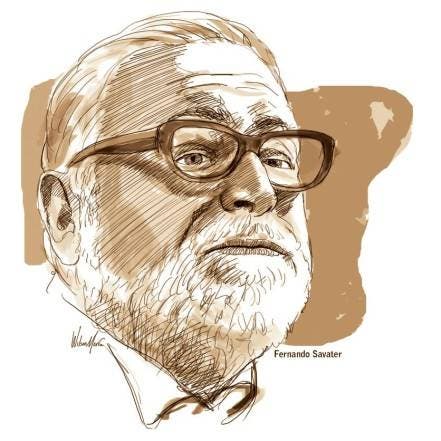
Cuando se debate desde el confort el juicio suele volar por encima de la ética. Dice Fernando Savater que “la ética no puede presentar una descripción exterior de la conducta humana, sino que propone un IDEAL”. Y lo mejor es que ése ideal es realizable, medible, indispensable para la convivencia. Savater define la ética de la siguiente manera: “Llamo ética a la convicción revolucionaria y a la vez tradicionalmente humana de que no todo vale por igual, de que hay razones para preferir un tipo de actuación a otros, de que esas razones surgen precisamente de un núcleo no trascendente sino inmanente al hombre y situado más allá del ámbito que la pura razón cubre(…)”. Lo que coloca la ética más allá del ámbito de la declamación que la definía como “el conjunto de normas morales que erigen la conducta humana”.
Los valores conforman la expresión concentrada de las relaciones sociales. Puede que exista una enorme disparidad de criterios respecto de la razón moral, pero a una sociedad le es imposible sobrevivir sin valores. Y los valores se gestan en el intercambio social, y en las dimensiones valorativas de la realidad. Su “sustancia”- como dirían los viejos filósofos- está en la actividad práctico social de los hombres y las mujeres a lo largo de la historia. Por eso son la expresión concentrada de las relaciones sociales, y por ello, también, cuando la escala de valores se sume en una elasticidad permisiva se prostituye el orden de las relaciones sociales. Lo que ocurre hoy en nuestro país lo ilustra. Quiero poner un ejemplo concreto de lo que ello acarrea, haciendo referencia a un fenómeno reiterado de nuestra historia republicana: la corrupción.
Nadie discute que la corrupción es un antivalor. Está opuesta a la honradez, a la honestidad, a la responsabilidad a la solidaridad, etc. Por lo tanto, no debería valer por igual ser corrupto a ser honesto, solidario, honrado. En esencia, los valores son también un reconocimiento del otro, nos remiten a la convicción revolucionaria de que nos hablaba Fernando Savater al principio de que “no todo vale por igual, de que hay razones para preferir un tipo de actuación a otro”. Pero si históricamente la corrupción es una práctica ininterrumpida, si la sociedad es impotente para acorralarla como un antivalor, y se legitima; entonces sobreviene lo que en el orden sociológico se llama paradigma sobredeterminante. Un paradigma es un modelo, si el modelo de la corrupción es socialmente exitoso, su antivalor es una carta de triunfo. Muchos panegiristas del gobierno justifican el antivalor de la corrupción como algo “natural” y “propio de los dominicanos”; pero la corrupción no es genética, no se aposenta en el “ser” nacional, no es una condición inexorable cifrada en la biología particular del dominicano. La corrupción es una práctica social, una carrera desbocada hacia la realización individual, es una degradación de la convivencia civilizada.
Por todo ello, cuando estudiamos la práctica política de un candidato que se nos propone en unas elecciones, “lo que nos hace libre” es leer su práctica, no su discurso. ¿En qué terreno situar la tiesa nomenclatura del discurso moral, en una sociedad en la que desde el poder se vale todo, se hace de todo, y nada se castiga? ¿No es una transcripción idealista la del discurso ético, arrojado contra la práctica disolvente del poder político, y de los poderes fácticos de la nación? Lo cierto es que tenemos que sobreponernos a ese espectáculo porque la ética es una conquista social, un querer, un ideal. Lo es como resultado, no como un discurso irrealizable. Aunque los más ominosos resultados se cumplan, en la República Dominicana hay que poner a circular la utopía de que es posible hacer política de otra manera, de que se puede organizar el ideal de la justicia de otra manera; si no moraremos en un mundo en el cual veremos el crimen como virtud, la libertad como sumisión, y la perversión como fortaleza o mérito. Queramos o no así ocurre en la dinámica social.
Porque cuando se escribe desde el confort y la complicidad, el juicio suele volar por encima de la ética.
Los valores conforman la expresión concentrada de las relaciones sociales. Puede que exista una enorme disparidad de criterios respecto de la razón moral, pero a una sociedad le es imposible sobrevivir sin valores. Y los valores se gestan en el intercambio social, y en las dimensiones valorativas de la realidad. Su “sustancia”- como dirían los viejos filósofos- está en la actividad práctico social de los hombres y las mujeres a lo largo de la historia. Por eso son la expresión concentrada de las relaciones sociales, y por ello, también, cuando la escala de valores se sume en una elasticidad permisiva se prostituye el orden de las relaciones sociales. Lo que ocurre hoy en nuestro país lo ilustra. Quiero poner un ejemplo concreto de lo que ello acarrea, haciendo referencia a un fenómeno reiterado de nuestra historia republicana: la corrupción.
Nadie discute que la corrupción es un antivalor. Está opuesta a la honradez, a la honestidad, a la responsabilidad a la solidaridad, etc. Por lo tanto, no debería valer por igual ser corrupto a ser honesto, solidario, honrado. En esencia, los valores son también un reconocimiento del otro, nos remiten a la convicción revolucionaria de que nos hablaba Fernando Savater al principio de que “no todo vale por igual, de que hay razones para preferir un tipo de actuación a otro”. Pero si históricamente la corrupción es una práctica ininterrumpida, si la sociedad es impotente para acorralarla como un antivalor, y se legitima; entonces sobreviene lo que en el orden sociológico se llama paradigma sobredeterminante. Un paradigma es un modelo, si el modelo de la corrupción es socialmente exitoso, su antivalor es una carta de triunfo. Muchos panegiristas del gobierno justifican el antivalor de la corrupción como algo “natural” y “propio de los dominicanos”; pero la corrupción no es genética, no se aposenta en el “ser” nacional, no es una condición inexorable cifrada en la biología particular del dominicano. La corrupción es una práctica social, una carrera desbocada hacia la realización individual, es una degradación de la convivencia civilizada.
Por todo ello, cuando estudiamos la práctica política de un candidato que se nos propone en unas elecciones, “lo que nos hace libre” es leer su práctica, no su discurso. ¿En qué terreno situar la tiesa nomenclatura del discurso moral, en una sociedad en la que desde el poder se vale todo, se hace de todo, y nada se castiga? ¿No es una transcripción idealista la del discurso ético, arrojado contra la práctica disolvente del poder político, y de los poderes fácticos de la nación? Lo cierto es que tenemos que sobreponernos a ese espectáculo porque la ética es una conquista social, un querer, un ideal. Lo es como resultado, no como un discurso irrealizable. Aunque los más ominosos resultados se cumplan, en la República Dominicana hay que poner a circular la utopía de que es posible hacer política de otra manera, de que se puede organizar el ideal de la justicia de otra manera; si no moraremos en un mundo en el cual veremos el crimen como virtud, la libertad como sumisión, y la perversión como fortaleza o mérito. Queramos o no así ocurre en la dinámica social.
Porque cuando se escribe desde el confort y la complicidad, el juicio suele volar por encima de la ética.

No hay comentarios.:
Publicar un comentario